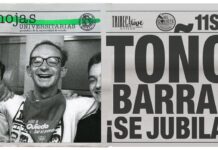Hace pocos días www.esmusica.org, Federación de la Música en España, publicaba un informe al respecto de los Festivales en España; comienza así:
Las cifras del informe elaborado por LIN3S revelan como España se ha consolidado como el tercer país de Europa en número de festivales, únicamente por detrás de Alemania y Reino Unido. Son 80.000 empleos generados gracias a estos eventos, de manera directa o indirecta, alcanzando la cifra de los 725,6 millones de euros en música en vivo en 2024. El impacto económico total de 2024 llega a los 5.314 millones de euros, una cifra récord, que, previsiblemente, se superará en los próximos años. Respecto a 2010, se ha observado un crecimiento en el número de festivales, concretamente un 93%. Esto refleja un aumento en la facturación equivalente al 370%, según reflejan los datos de OBS Business School.
Otro dato a destacar del informe es la proliferación de festivales en zonas rurales, provocando la descentralización de los mismos y ayudando así a generar comercio y turismo en lo que se conoce como “España vaciada”…
El auge de los festivales musicales se presenta así como una oportunidad para liderar un nuevo modelo cultural y turístico. Las administraciones y promotores pueden apostar por un desarrollo sostenible, ampliar las actividades más allá del verano y descentralizar los eventos a ciudades medianas y pequeñas, generando valor local, inclusión de artistas emergentes y experiencias diferenciadas.
¡Pues ya ven, somos la tercera potencia europea por detrás de Alemania e Inglaterra! ¿Enhorabuena, España?
A priori, como no podía ser de otro modo, celebro el éxito, pero también pienso que desde hace años se nos está yendo de las manos el mundo de lo que sea Fest, la pandemia festivalera, la burbuja que comienza a desbordarse: el ¡oigo el golpe!, que decía Estherina.
La proliferación descomunal de propuestas clónicas urbanas ha sido una constante en la última década hasta que ya, la asfixia, ha comenzado a vestirse de realidad. Cancelaciones y suspensiones se suman a rigurosos fracasos cuya traducción conlleva un reguero de impagos a artistas y proveedores a la par que a la ruina o el descalabro a sus promotores. Y desde hace unos pocos años también se ha abierto el melón festivalero rural que, muy bien, por supuesto; necesario, sí, pero que a ver si no acabamos por desembocar en el mismo lugar que con los festivales urbanos: el del agotamiento.
Cuando la ola se convierte en tsunami, los agentes aprovechan para doblar la apuesta en los precios de los cachés, cuando la competencia alienta el desfase y cuando los costes de producción se disparan, terminamos por no querer admitir la realidad dejando a la codicia tirar a ver si libra.
También hay que advertir el papel, tantas veces cuestionable, de las administraciones públicas jugando a ser promotores en clara competencia o, bien, inyectando cantidades ingentes de dinero público abiertamente delirantes para beneficio de tiburones de la cosa, fondos de inversión de dudosa reputación, o abiertamente deleznables, con cero interés en lo artístico, en el territorio, en lo cultural, etcétera.
Algunos otros ítems que vienen a sazonar hasta la salmuera el puchero festivalero español tienen que ver con la repetición artística, los precios abusivos de entradas y de los gastos de gestión, la reventa de entradas y el papel de las ticketeras con la muy sonada suspensión de pagos de Wegow hace unos pocos meses, con el tamaño brutal de algunas productoras que acaparan el mercado, con las carencias en los servicios y con los precios descomunales en la comida y bebida, así como la más que habitual desatención al consumidor: todas ellas terminan por pasar factura.
Pero es que además, este modelo de consumo musical, que es también un modo relacional entre las últimas generaciones mozas, tiene sus aspectos positivos aunque obviamente acarrea otros muchos que dejan que desear. Entre los más preocupantes, la incidencia penosa para el circuito de salas puesto que infinidad de artistas han cobrado honorarios muy por encima de su valor, lo cual desencaja la trama real de la programación del circuito cerrado, el cual continúa siendo un lugar de equilibrio en el que vales lo que generas. Del mismo modo, aunque en dirección contraria, la realidad es que la mayoría de la clase media/baja de grupos y artistas han de pasar por condiciones leoninas, muchas veces vejatorias, para poder concurrir a estos escenarios y festivales.
Así las cosas, y como parece que tantas veces ocurre, estamos yendo a rebufo de otros países europeos que han venido sufriendo esta circunstancia de agotamiento durante los últimos años.
Llegados a esta encrucijada, ojalá seamos capaces de tomar las decisiones adecuadas para reordenar, podar y oxigenar el panorama de festivales diversificando las propuestas, alentando para aportar más valor añadido, mimando al público, ponderando la ética profesional, equilibrando cuestiones como la paridad, apostando por la inclusión, por el cuidado medioambiental, la diversidad, la seguridad, etcétera, antes de sufrir un auténtico colapso.